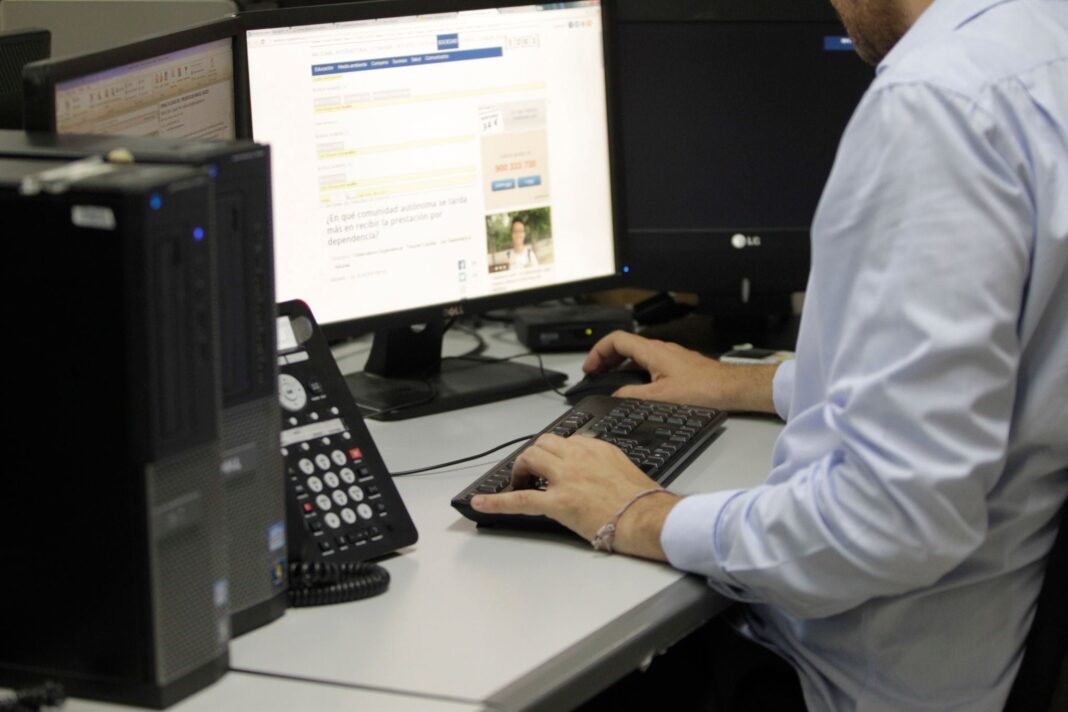El discurso del optimismo tecnológico promete, desde hace décadas, liberarnos de la carga laboral que pauta nuestros días desde los tiempos del Génesis. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, dicen que la Biblia dice. Eso fue lo que escuchó Adán cuando perdió su condición de haragán consuetudinario sin saber que así nos condenaba también a todos los que veníamos detrás. Según el evangelio de los tecnócratas, esto está a punto de cambiar. Y más todavía ahora con la inteligencia artificial, que hará por nosotros, dicen los profetas, todas esas tareas ingratas que se roban la mayor parte de nuestra jornada. Permítanme dudar. La experiencia me dice lo contrario. Cada vez trabajamos más. A tal punto que el trabajo acabó por colonizar el día completo, y todo gracias a aquellos que vienen prometiendo liberarnos de la condena bíblica para devolvernos al paraíso perdido.
Como resultado, vivimos en la era del cansancio. La fatiga del siglo XXI es integral. No solo afecta nuestro cuerpo, sino también nuestra capacidad cognitiva y emocional. Así lo verifican incontables estudios globales. Pero no hace falta ir tan lejos: el agotamiento físico y mental es casi parte obligada de las conversaciones de pasillo en los lugares de trabajo y en las charlas de amigos. La sensación de estar viviendo al límite está cada vez más extendida.
“En un mundo que premia la hiperproductividad y penaliza la pausa, el cansancio dejó de ser una excepción para convertirse en una constante silenciosa”, escribió Flavia Tomaello en una muy buena nota publicada el domingo pasado en el suplemento Bienestar de este diario. No es el mundo, diría. Es un sistema. En todo caso, se trata de un mundo, el nuestro de hoy, determinado por un sistema del que es muy difícil salirse y que, por costumbre, hemos naturalizado. Hemos migrado, gradualmente, casi sin advertirlo, del orden real al orden digital, una dimensión que no solo desconoce la pausa, sino también el ritmo de los ciclos vitales, sostenida además por una lógica de la productividad y la monetización. No parece casual que la esfera del trabajo se haya expandido hasta colonizar cada resquicio de nuestra vida, llevando consigo esa misma lógica. Vida y trabajo se han fundido en la conexión perpetua de la Web.
Dejamos todo en una tarea que nos exige cada vez más, pero eso no resulta suficiente. Es ahí, en la hiperactividad, donde perdemos el sentido de nuestro trabajo
Somos seres de carne y hueso conectados a una red virtual infinita que acaba abduciéndonos, disolviéndonos en un magma insomne, un enjambre hecho de señales eléctricas que nunca descansa y nos reclama para que alimentemos el flujo solo por el flujo a costa de perder el suelo bajo los pies. Dejamos de ser los que éramos para ser la conexión con el enjambre, que consume la energía que teníamos para vivir el día, el día natural, en el que actividad y pausa se alternan. Sin día ni noche, en el limbo de las pantallas perdemos las señales que los ciclos del mundo natural nos ofrecen para administrar con inteligencia la energía del cuerpo y la mente. Bajo el efecto hipnótico de la luz azul, la ofrendamos al flujo y quedamos vacíos.
Ese vacío es lo que más nos pesa. “Convivimos con una cultura de exigencia constante”, dice el neurólogo Conrado Estol en la nota de Tomaello. Y remata: “Nos agotamos sin alcanzar una sensación de logro”. Esa es la cuestión. Dejamos todo en una tarea que nos exige cada vez más, pero eso no resulta suficiente. Es ahí donde perdemos el sentido de nuestro trabajo. Tomados por la demanda de productividad, en medio de la hiperactividad, perdemos hasta la pregunta por el sentido.
En la economía digital reina el dios de la cantidad. Lo medible, lo cuantificable, lo traducible a dato. La expectativa acerca de lo que se sube a la Web es obtener clics, views, viralidad, consumo. Eso dará la medida de su valor. Importa menos si el producto, sea lo que fuere, está bien o mal hecho, si despierta adhesión o críticas. ¿Qué pasaría si asumiéramos menos tareas para poder profundizar más en ellas, poniendo el foco en la calidad antes que en la cantidad? Sin duda, recuperaríamos el gusto por el proceso, y junto con eso, el sentido perdido.
Pero hay gente que conspira contra eso. Paradójicamente, es la misma que promete paraísos que nunca llegan. A diferencia de los simples mortales, su trabajo no se precariza. Hubo una nota sobre ellos el mismo domingo pasado, también en este diario. Se trata de los ingenieros estrella que gigantes como Google, Microsoft o Meta se disputan para llegar más lejos –y sobre todo primeros– en el desarrollo de inteligencias artificiales que, según vaticinan, lo solucionarán todo. Todo menos nuestro cansancio, aventuro yo, que es inherente a un sistema que se nutre de nuestra dependencia de las pantallas y se perfecciona mediante el trabajo de estas mentes brillantes cuyo objetivo es que tributemos a esa luz azul el resto de nuestra energía. Todo por mandato de sus patrones, claro, que así levantan fortunas con las que juegan duro en esta guerra de las corporaciones por acaparar “el talento”. Estos ingenieros llegan a cobrar diez millones de dólares al año. No sabemos si el esfuerzo que ponen en cansarnos a nosotros los agota a ellos, pero debería. Lo tienen merecido.